El Dr. Albert J. Jovell publica ‘Cáncer: Biografía de una supervivencia’, un libro optimista y esperanzador
1425
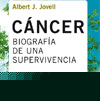
“Yo soy paciente de cáncer. ¿O debería decir paciente con cáncer? Nací y vivo bajo el signo de cáncer. Y ésa es, desde junio de 2001, mi verdad cotidiana. Ésa es la realidad con la que me levanto cada mañana y me acuesto cada noche”. Albert J. Jovell tiene cáncer y necesita contarlo. Escribe para exorcizar la enfermedad. Y, sobre todo, para ayudar a quienes combaten a diario con la “palabra maldita”.
“Afectados somos todos los que padecemos la enfermedad, bien sea en nuestro propio cuerpo o en el de nuestros seres queridos. En algún momento de nuestras vidas estaremos afectados por el cáncer y es recomendable estar preparado para ello”. Y este libro –“mi propia biografía del cáncer”– es un testimonio único de un médico ubicado al otro lado de la mesa.
“Tengo mis motivos para escribir este libro. En primer lugar, lo escribo porque creo que transmitir mi experiencia y mis vivencias por escrito puede ser útil para las personas que padecen esta enfermedad, y para sus familiares y amigos”, anota Jovell. Y porque ser un enfermo de cáncer y transitar los quirófanos da para aprender: “El cáncer es una cura de humildad. Nos enseña todo lo pequeño que podemos ser. Nos descubre lo accidental que son nuestras vidas”.
Una experiencia de quien regresa de la enfermedad para enseñarnos a vivirlo. “Llevo 14 años conviviendo con el cáncer –explica–. Desde que tenía 30 años, cuando a mi padre le diagnosticaron el primer tumor, hasta el día de hoy, cuando me han diagnosticado a mí el tercero, o quizá sea ya el cuarto, si incluimos una metástasis ósea. O, a lo mejor, es el octavo, si contamos los diferentes nódulos extirpados”.
Biografía de una supervivencia. Y de un médico que se ha convertido en la voz de los enfermos, en un articulista de prestigio en la prensa escrita y en las revistas científicas. que busca en sus propios temores la fuerza y la esperanza para seguir viviendo. “Hoy, cuando siento que el cáncer empieza a ganar la batalla, he decidido amarme de fuerzas y esperanza y, adopto una actitud quijotesca: plantarle cara con mis propios escritos”.
Es lo que el propio autor llama “escritoterapia”, que debe ser la “única terapia contra el cáncer que no tiene efectos secundarios negativos”. Éste libro es su triunfo y “quizá la mejor manera de despedirte de los seres queridos”. Pero escribir, según Jovell, sobre todo “ayuda a dar sentido a la vida”. Y merece la ansiedad: “Me daba miedo dar rienda suelta a mis sentimientos, porque me exponía a un dolor y a un sufrimiento que estaba reprimiendo. De hecho, quizá conviene recordar que esas sensaciones sólo pueden contarlas aquellos que sobreviven a la enfermedad un cierto tiempo, no los que se mueren de ella”.
La confesión de Jovell persigue la huella de los tumores que se han duplicado en su cuerpo –“en la playa digo que soy un torero”–, la incertidumbre que le ha acompañado y cómo ha marcado su vida familiar y profesional. Un libro sobrecogedor, repleto de reflexiones lúcidas sobre la condición de enfermo, sobre cómo se vive y cómo se siente una enfermedad que nunca se acaba de ir por completo de tu vida. “Tener un cáncer es experimentar un miedo intenso y prolongado en el tiempo –dice–. Un miedo pegajoso e invisible que, como gas inodoro, se introduce en el interior de tu cuerpo y te paraliza. Es ese miedo que un día se llama pesadilla y otros se puede llamar ansiedad, depresión o torpeza”.
¿Qué se siente tras un diagnóstico de cáncer? ¿Qué significa ser médico y estar enfermo de cáncer? ¿Cómo se confrontan las diferentes pruebas diagnósticas y tratamientos a las que se somete un enfermo de cáncer? ¿Qué sentido se le pueda dar a la vida? ¿Cómo afecta la enfermedad a las relaciones sociales? ¿Cómo percibe un médico enfermo a la profesión médica?
“Cuando voy camino de superar los cincuenta meses de supervivencia, decido escribir este libro, convencido por la fuerza de la convicción y la energía de los sentimientos. Quizás sería para mí más cómodo no hacerlo, pero no puedo obviarlo. Lo vivo como una obligación impuesta por mi militancia en una causa que pretende normalizar y dignificar la enfermedad”.
“Cultivar la esperanza” es, por tanto, imprescindible. “Puedo intentar ignorar la enfermedad –manifiesta–, pero con los años he aprendido que en algún momento del día me va a visitar de manera inevitable la tortura cotidiana de saber que soy un enfermo de cáncer y que, eso, en mi caso, tiene mal pronóstico. Ser enfermo de cáncer es aprender a vivir a medio camino entre el sufrimiento y la esperanza”. Y no a cualquier precio. “Los enfermos necesitan esperanzas para poder luchar contra la enfermedad. Y no se debe confundir la esperanza en positivo, proyectada a la consecución de satisfacciones específicas, con las falsas promesas, una forma cruel de mentira”.
“Normalidad. Es la palabra soñada”
Jovell reconstruye su itinerario vital para dar un exacto testimonio de cómo el cáncer trasciende cada rincón de nuestras relaciones familiares, sociales, profesionales. “El cáncer no es una única enfermedad, son tres enfermedades en una”, sostiene. Y a continuación lo explica, más allá de la “patología orgánica” que recorre tu cuerpo: “El cáncer se acompaña siempre de manifestaciones latentes agudas, caracterizadas por la enfermedad emocional y la enfermedad social”.
Esas son dos de los grandes retos que tiene ante sí los tratamientos médicos y la sociedad contemporánea. Y los familiares más inmediatos lo viven tras el enfermo. La mujer de Albert, María, y sus hijos, David y Pol, están constantemente nombrados en este libro: ellos son el asidero que le mantiene a flote. “Es un tema del que se habla poco, pero, aparte del sufrimiento que tenemos los pacientes, se produce en los familiares directos un proceso de miedo y de angustia similar”, apunta poco antes de denunciar, por ejemplo, “la discriminación laboral de pacientes y familiares”.
Y, por supuesto, Jovell se detiene en su propia trayectoria de estudiante de medicina con crisis vocacional, de su formación como especialista en Salud Pública en Harvard, del ejemplo permanente de su padre –un médico de cabecera que trabajaba en un barrio obrero de Sabadell también enfermo de cáncer– y de su experiencia como doctor-paciente, que contribuye a dar un enfoque distinto, particular y brillante. Contradictorio también: “A veces preferiría no saber”.
La literatura está intensamente presente en este libro, tanto como en la propia vida del autor. Son constantes las referencias a Anton Chejov, J.M. Coeetze, Stefan Zweig, Imre Kertész, Primo Levi, Viktor Frankl, Joseph Roth, Milan Kundera, Paul Auster… “¿Es la literatura una expresión racional del sufrimiento? ¿Es el cáncer una buena excusa para iniciarse en la escritura? ¿Es la literatura una buena terapia para el cáncer? La literatura es una miniaturización de la vida. Leer buena literatura y escribir han sido dos ocupaciones que me han ayudado mucho a comprender mi situación y a reencontrarme con mi yo más espiritual”. De todos ellos, Jovell ha aprendido más sobre sí mismo. “El ángel de guarda siempre te protege me decía mi madre. Y Rinconete y Cortadillo, y el Lazarillo de Tormes también, mamá”… Y la música: el jazz, la bossa nova, The Police. “¿Qué sería de mi supervivencia sin la música? Más compleja”.
Pero uno nunca acaba de acostumbrarse a la enfermedad, aunque olvide cómo vivía antes del diagnóstico. La primera vez que le detectaron un tumor, la mujer de Jovell estaba embarazada y a punto de dar a luz: “Me encuentro montado en la noria de la vida. Vuelve la eterna pregunta: ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Ésa es la pregunta que ya nunca me abandonará”. Porque Jovell es realista: “¿Cuando voy a liberarme de esa pesadilla llamada cáncer? Nunca…”.
Cáncer es sinónimo de vergüenza, de impaciencia, de ansiedad, de miedo, de soledad: “A la soledad de la muerte le precede la trágica soledad de la enfermedad. Y cuanto más pronto comprendas y sepas convivir con tus silencios mejor te sentirás contigo mismo. Es el descubrimiento de la espiritualidad”. Si hay dos consejos que Jovell apura son: al enfermo, “carpe diem”; a los familiares, “movilizar el cariño tan pronto como podáis”.
DIEZ MIRADAS SOBRE LA ENFERMEDAD
- El cáncer nunca te deja. “A pesar de los esfuerzos que se hacen para convencernos de que el cáncer es curable, éste nunca se acaba de ir por completo de tu vida. Siempre hay un antes y un después del cáncer en la vida de los enfermos. El miedo siempre está presente, sea ante cualquier síntoma que se presente o ante una mínima inquietud de origen desconocido”.
- Miedo a la muerte. “Es ese miedo que te hace sentir frágil, indefenso, inseguro y vulnerable. El cáncer te hace vivir en tiempo presente el terrible desamparo que acompaña al final de una vida, que es la muerte. Cáncer significa miedo a la muerte. Y la enfermedad se acaba con la muerte”.
- La enseñanza del valor. “La enfermedad te enseña mucho sobre el valor y la valía de los seres humanos. Y, para mí, como he dicho antes, es importante poder ofrecer esa visión realista de mis vivencias y de mi experiencia como enfermo. ¡Nunca un teclado de ordenador se había mojado con tantas lágrimas, ni se había sentido tan incómodo ante el tecleo de unos dedos!”.
- Cambia el carácter. “¡El sufrimiento y el miedo también duelen! Deberíamos acostumbrarnos a ver a los pacientes enfermos de cáncer como personas que sufren, aunque se vean socialmente obligados a reprimir las expresiones de su sufrimiento o, lo que es peor, postergados en un rincón de su casa abandonándose a sí mismos ante el triste devenir de la enfermedad. EL cáncer te vuelve raro, te cambia el carácter. A veces, hasta domina tu forma de ser. ¡Y llega un momento en que ni tú mismo te reconoces!”.
- Hay que tener esperanza. “Las estadísticas hay que leerlas con cautela. Y, sobre todo, que incluso en el peor de los escenarios hay que tener esperanza. Ésa debe ser una de las tareas encomendadas a familiares y amigos: ¡Cultivar la esperanza! Y no se trata de dar falsas esperanzas, sino de saber dónde puede encontrar la verdadera esperanza el enfermo. Para eso se necesita tiempo, dedicación y preparación. No es fácil, pero es necesario. Según la estadística, yo no podría escribir estas líneas. Y lo estoy haciendo…”.
- El síndrome de Auschwitz. “Me gusta Imre Kertész. He aprendido mucho leyendo sus libros. Hay muchas similitudes entre la fragilidad de los prisioneros en los campos de concentración nazi y la de los enfermos de cáncer. La lectura de las experiencias vitales de los campos de concentración nazi me ha sido muy útil. Quizá la incertidumbre sea más dañina para los seres humanos que la injusticia”.
- La soberbia del sano. “¿Puede ser la enfermedad una sutil e inconsciente condena al ostracismo? Lo es, y es así porque no nos han enseñado a compartir y compadecer el mal ajeno contemplándolo como la posibilidad de que fuera propio. Actuamos como si aquello que les pasa a los demás no nos fuera a pasar nunca a nosotros. Nos equivocamos. Yo le llamo la soberbia del sano. Y yo la padecí hasta que me diagnosticaron el primer tumor”.
- La condena a la incertidumbre. “En la incertidumbre sólo se admiten dos actitudes: cuestionamiento continuo o ignorancia perenne. La primera de ellas te puede llevar a conductas obsesivas o a vivir instalado en la duda permanente, mientras que la segunda promueve la negligencia y el descuido. Encontrar el equilibrio es una tarea mucho más fácil de recomendar que practicar. El cáncer es una enfermedad de extremos”.
- Soy creyente. “No hago a Dios responsable de mi enfermedad, ni tampoco de mi curación. Creo que Dios tiene otras cosas más importantes de qué ocuparse. Le pido todos los días que me dé más tiempo para estar con María y los niños. Le pido que ellos no sufran por mi enfermedad y por mi ausencia prematura”.
- La enfermedad de la vergüenza. “El cáncer es la enfermedad de la vergüenza. No se necesita ninguna sensibilidad especial para apreciarlo. Lo percibes en el comportamiento de algunas de las personas que lo padecen. También en las reacciones de los familiares. Lo veo en la sala de espera de radioterapia: los juegos sutiles de las miradas, las cabezas agachadas de los enfermos, los saludos escondidos”.